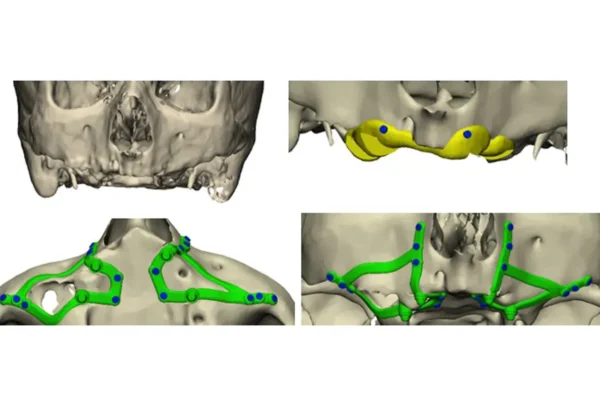Vivimos una vida muy acelerada y plagada de estímulos. Además de la intensidad en el día a día en el trabajo, la necesidad de relacionarlos, la familia o la variedad de planes de ocio, toda la actividad que proviene de las redes sociales hace que queramos estar en todos sitios y este no parar pasa factura en la cabeza. El fenómeno FOMO (miedo a perderse algo) se ha disparado a nivel social.
Es por ello que han aflorado muchos centros y especialistas dedicados al mundo del mindfulness que ayudan a gestionar emocionalmente todos estos ‘conflictos’ que tenemos los seres humanos. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre sus efectos reales?
Este ha sido el tema de debate de una jornada organizada por el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Bajo el título “Mindfulness y cerebro: ¿Qué dice la ciencia sobre sus efectos reales?”, el encuentro reunió al doctor Jesús Porta-Etessam, jefe del Servicio de Neurología del centro y presidente de la Sociedad Española de Neurología, y al maestro de meditación Enrique Simó, en un diálogo moderado por Aurora Herráiz, directora de Responsabilidad Social Corporativa del hospital.
La sesión, que culminó con una meditación guiada, ofreció a los asistentes una visión complementaria: desde los hallazgos de la neurociencia hasta la experiencia cotidiana de la práctica meditativa. El resultado fue una conversación inspiradora sobre cómo la atención plena puede convertirse en una herramienta para cuidar el cerebro y mejorar la calidad de vida.
Asimismo, la jornada sirvió también para anunciar una iniciativa de investigación innovadora. El Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz y el equipo de Simó colaborarán en un estudio sobre los efectos del mindfulness en pacientes con migraña, una patología que afecta a millones de personas en España.
El contexto: un ritmo de vida que afecta al bienestar emocional
El Dr. Porta-Etessam abrió el diálogo con un diagnóstico claro sobre el ritmo de vida contemporáneo: “Esa aceleración permanente nos arrebata algo esencial: el deseo de significación, un motor fundamental de la vida humana”. El neurólogo advirtió del impacto de la sobreexposición a estímulos digitales, especialmente en los más jóvenes, cada vez más atrapados en un flujo de imágenes, sonidos y notificaciones constantes.
La preocupación no es menor. Según explicó, el uso abusivo de pantallas y la ausencia de un propósito vital están detrás del aumento de intentos autolíticos en adolescentes que se observa en los últimos años. Una alerta que sitúa al bienestar emocional de los jóvenes como un reto de salud pública.
La moderadora, Aurora Herráiz, recordó entonces la experiencia del hospital en varios colegios de Madrid, donde se ha introducido la meditación como recurso educativo. La pregunta era inevitable: ¿puede entrenarse el cerebro como un músculo? La respuesta de Simó fue clara: “Meditar no significa dejar la mente en blanco; significa aprender a pensar más despacio y mejor. Con unos minutos diarios se gana calma, se regula la emoción y se recupera la capacidad de dar sentido a lo que hacemos”.

De izda. a dcha, el Dr. J. Porta-Etessám, A. Herraiz y E. Simó, antes de comenzar la jornada.
Evidencia científica: los efectos del mindfulness en un cerebro plástico
La práctica del mindfulness ya no se limita a testimonios personales o creencias orientales. La neurociencia ha puesto el foco en sus efectos con resultados concluyentes. El Dr. Porta-Etessam citó estudios publicados en revistas de referencia como Nature que muestran cómo la meditación modifica estructuras cerebrales vinculadas a la atención y la memoria.
“El cerebro es plástico y el mindfulness puede transformarlo de manera positiva. Pero requiere constancia. Igual que con el ejercicio físico, si se abandona, los efectos se pierden”, subrayó.
El especialista insistió, además, en la importancia de integrar terapias no farmacológicas en la práctica clínica. “Nuestra obligación es ofrecer todas las herramientas que han demostrado eficacia: el ejercicio, la socialización, la dieta mediterránea, la estimulación cognitiva o la meditación. No sustituyen a los tratamientos médicos, pero los complementan y los potencian”, afirmó.
La experiencia personal de Enrique Simó
Desde la perspectiva del practicante, Enrique Simó aportó la vivencia del mindfulness en la vida diaria. “Lo primero que se transforma es el diálogo interno: deja de ser un juez implacable y pasa a ser un aliado. Eso tiene un impacto enorme en cómo vivimos las emociones, cómo escuchamos y cómo nos relacionamos con los demás”.
No obstante, fue prudente al advertir que la meditación no está indicada en fases agudas de trastornos mentales, ya que requiere un nivel mínimo de estabilidad emocional.
Su propuesta para comenzar es sencilla y accesible: tres hábitos básicos. Respirar conscientemente varias veces al día, reflexionar al final de la jornada sobre lo aprendido y cultivar conversaciones significativas. “Con solo eso, las personas se sorprenden de los cambios en sus relaciones, en su equilibrio emocional y en su forma de ver la vida”, aseguró.